Autora: Claudia Vega Bermúdez.
Ciudad de México.
Cuando era niña mis padres viajaban constantemente, fue así que me dejaron al cuidado de mi abuela materna, Ana María. Uno de los regalos más hermosos que he recibido en mi vida, ha sido mi día a día con ella.
Despertar en su casa, el baño cálido de la mañana que me desperezaba, los desayunos tan especiales. A su lado, nunca me faltó el calor del hogar y, su añoranza, me lleva de vuelta a su casa, tan llena de vida.
Cada mañana, después de bañarnos, desayunar y lavar las sábanas salíamos a comprar lo necesario para la comida del día, íbamos a la pollería o la carnicería por res o cerdo.
¡Cuánto aprendí sin darme cuenta! Parece que le oigo, apurándome para comprar en el “mercado sobreruedas”, el pescado, las verduras, la fruta y las leguminosas de la semana.
Me encantaba este mercado itinerante. Cada martes aparcaban, cerca de la casa, enormes camiones de los que bajaban cajas llenas de pescados y mariscos, que parecían hechizas de metal con hielo escarchado. Otros, repletos de costales de yute, tenían frijoles negros, canarios, peruanos, alubias, garbanzos lentejas, habas y arroz que se asemejaban a piedras preciosas. Había cientos de huacales, también.
Las enormes lechugas, desbordando aquellas cajas de madera, enmarañadas con las acelgas y los rojos y redondos jitomates, parecía un jardín de colores. La cantidad de papas, grandes y chicas, amarillas y rojas, colocadas en los estantes de los camiones, dibujaban un enorme mural de bodegones. Chayotes verde oscuro, nabos blancos, piñas de grandes copetes verdes, jugosas sandías, exquisitos melones, papayas rojas y amarillas, todo, mezclado con el bullicio de la gente ofreciendo sus productos recién recolectados, era una auténtica feria para la vista, el olfato y los oídos.
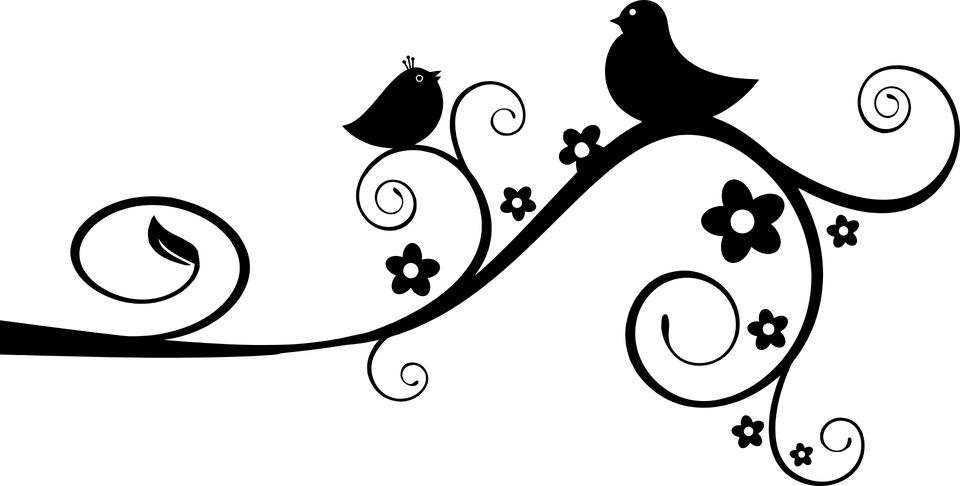
No sé si es real mi recuerdo o era la percepción de aquella niña, cuya nariz apenas rebasaba el borde de los tablones repletos de productos frescos. Pero aún hoy, veo aquellas enormes y anaranjadas zanahorias, las inmensas cebollas blancas, los extraordinarios tomates verdes, duraznos, brillantes melocotones y albaricoques, ciruelas rojas y amarillas tan luminosos como soles, criollas de hueso grande, mandarinas y hasta los limones me parecían enormes, perfumados y brillantes. Absolutamente todo lo que allí encontrábamos, era de la estación; nada de mangos en invierno o limas en primavera. Cada fruta con su tiempo de cosecha. Era hermoso ver esa explosión de texturas, formas y colores. Te contagiaba la alegría de la gente.
Todo pasaba de la báscula a la canasta y si lo requería, en papel periódico o encerado, según el caso. Ya no se encuentran fácilmente los chayotes con espinas, como eran originalmente, nabos o rábanos largos, ni poro para los caldos, tan difícil de encontrar hoy en día, como la mano tierna de mi abuela que habita en mi maravilloso recuerdo.
Aquel mercado intinerante, lleno de voces, ofreciendo sus productos, me parecía tan grande, como yo pequeña. Me encantaba observar cómo, nuestra cesta, se llenaba de arco iris según caminábamos por el mercado.

En esos tiempos, mi abuelita compraba todo tipo de plátanos, de distintos colores, tamaños y sabores, todos diferentes, que nunca más he vuelto a encontrar. De algunos, no recuerdo el nombre, aunque guardo en mi memoria su sabor y color, como aquellos de cáscara morada. En cambio, me acuerdo de otros, como el plátano manzano de cáscara roja. Su sabor y textura eran una mezcla exquisita de las dos frutas, de ahí su nombre. Por más que los he buscado, nunca más pude encontrarlos.
Rescato aquellos frutas en mi memoria, y me conformo con los que, actualmente puedo disfrutar. Aquí, en México los conocemos por el nombre de, guineo o tabasco. Otra variedad, de tamaño más pequeño, es el dominico. Pero el más utilizado, sobre todo en la cocina, es el macho, el más grande de todos . Precisamente, por su tamaño, se prepara frito, con arroz rojo y también es delicioso, como postre, añadiéndole crema.
El olor tan intenso de nuestra compra, aumentaba con cada nueva pieza que incoporábamos. El recorrido, desde el primer puesto rodante hasta el último, parecía no acabar.
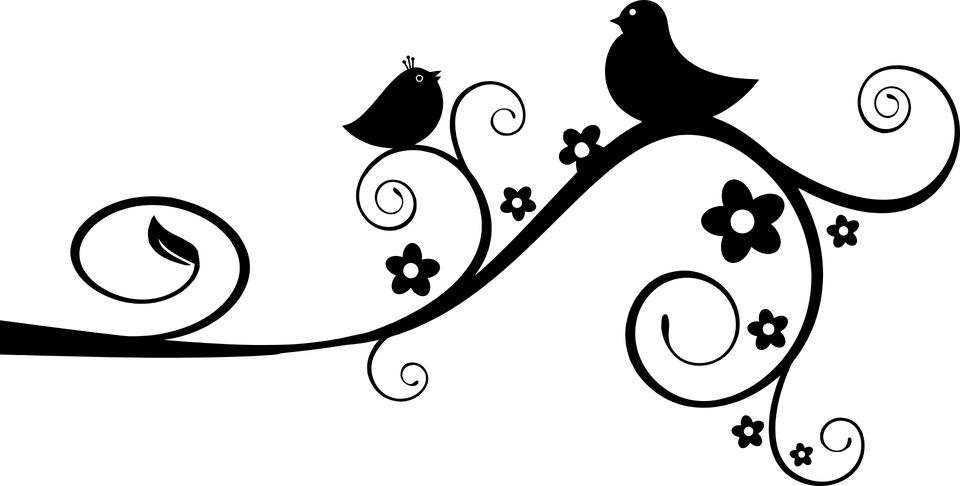
Todas las épocas del año, la casa de la abuelita Ana María tenía un encanto muy especial pero, en invierno, preparaba un caldo de res delicioso que me servía humeante. Tan sólo, colocar las manos sobre el plato, era suficiente para calentarte todo los huesos del cuerpo . Tan caliente estaba que yo no lo podía comer, y antes de que me diera cuenta, ella entraba y salía de la cocina, plato en mano, con una tortilla de maíz, medio limón y un hueso enorme que rebosaba de tuétano diciéndome amorosamente:
“Cómete este taquito en lo que se enfría tu caldo”.
Y yo, arropada por su cariño, obedecía y disfrutaba de su cocina y sobre todo, del amor inmenso que me regalaba.
Es maravilloso que la comida nos regrese, desde el primer bocado, a esos tiempos lejanos, convirtiéndonos en niños y recuperando a los que ya no están.
¡Hermosos fogones que proyectan los cariños de nuestra infancia!
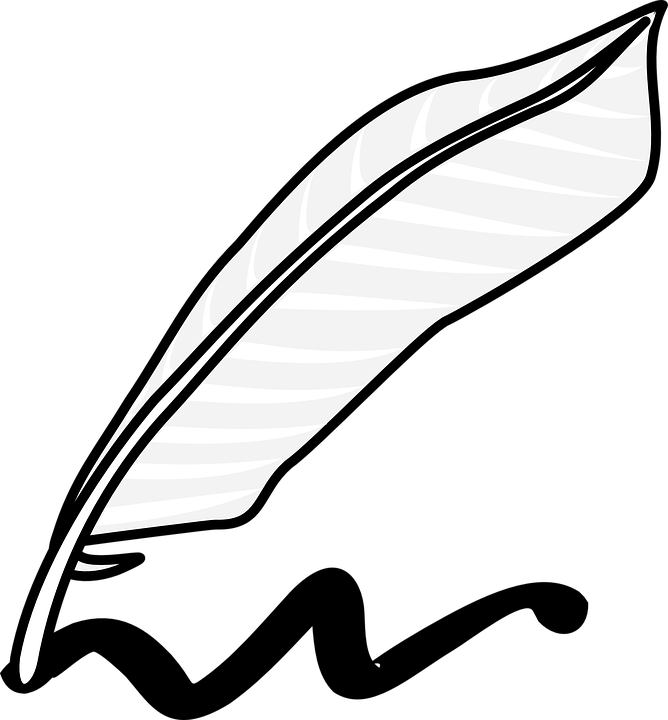
La receta que recrea esta historia: CALDO DE RES



Muy cierto Lisette. Ha sido un paseo precioso con la abuelita Ana María
Hermosa composición, gracias Claudia por llevarnos de la mano de tu abuela a estos lugares llenos de bullicio, alegria, color, sabor pero sobretodo de bellos recuerdos.