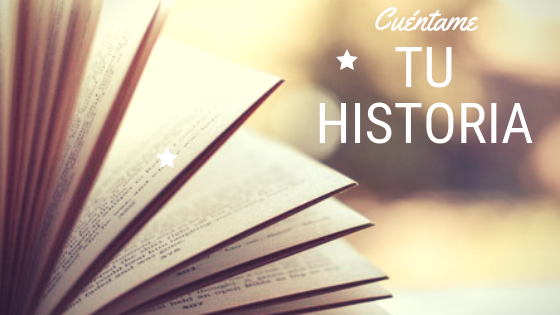Autora: Marisa Ventura
Toledo
Ella era una mujer de rostro exangüe, con labios finos y ojos claros de mirada impasible.
Su complexión era fuerte y su voz también, en realidad todo en ella lo era y así debía continuar siendo, pues solo de ese modo podría seguir llevando a cabo su misión.
Aunque su fortaleza física le daba el característico aspecto masculino que siempre había considerado poco ventajoso para su género, ahora pensaba que ello le resultaba muy útil; de hecho, los malos la habían seleccionado a ella de entre un nutrido grupo de mujeres por su estructura ósea, algo que de momento le había mantenido con vida. Ahora, después del tiempo allí retenida, estaba convencida de que era lo que seguía proporcionándole esa garantía.
Mientras pensaba en ello se palpó la cicatriz en el pómulo derecho, que ponía una expresión de tristeza a su semblante. A veces le picaba, tal vez queriendo recordarle aquel terrible momento que jamás olvidaría.
¡Evocó entonces el día de su llegada allí!

Todo comenzó la “Noche de los cristales rotos”. Las tropas nazis estaban provocando el desalojo forzoso de los judíos y las manifestaciones se sucedían por todas partes. Alemania estaba endureciendo los requisitos de permanencia en el país para ellos, cuando en París, un diplomático alemán, fue abatido a tiros en una de esas protestas contra las deportaciones masivas. El atentado fue agudamente manipulado por el gobierno nazi y se convirtió en el detonante perfecto para desatar la ira antisemita.
91 muertos, 191 sinagogas ardiendo y más de 7000 comercios saqueados y destrozados, fue el resultado de aquella furia aparentemente espontánea.
Cuando todo terminó las calles estaban cubiertas de cadáveres, cenizas y cristales. Muchos fueron retenidos y puestos a disposición del alto mando; los demás tuvieron que limpiar las calles y reparar los desperfectos pagándolo de sus propios ahorros, mientras soportaban despotismos y burlas denigrantes de todo tipo.
Ella, como todos los demás, después de aquello había puesto todas las esperanzas en las palabras del joven suboficial que se dirigió a ellos megáfono en mano.

Todos deberían recoger lo más necesario – solo una maleta por persona- y dirigirse con ella hacia los puestos fronterizos, donde les irían nombrando e informando adecuadamente de cómo reunirse con sus familiares. El gobierno alemán había realizado un censo de tarjetas codificadas donde figuraban todos los datos personales -sexo, edad, profesión, estado civil, religión y raza- Las de los judíos, además, estaban marcadas con una “J” en color negro.
Viajarían en tren hasta los campos de trabajo mientras se organizaba su vuelta a los lugares de origen. Todos debían llevar su documentación en la mano. Insistió varias veces en que eligieran ropas gruesas para combatir el frío y en que no olvidaran todo lo que tuviera algún valor: dinero, joyas, pieles…
– “Les resultará útil para comenzar su nueva vida”- dijo con sonrisa capciosa.
A aquellos que habían conseguido amasar fortuna les “propusieron” disfrutar de una estancia en un balneario, una zona de lujo muy exclusiva y sólo al alcance de unos pocos; un lugar de vacaciones donde recuperarse adecuadamente antes de su regreso a Palestina.
¡Un regalo del Führer a cambio, por supuesto, de sus sustanciosas fortunas!
Mas de 30000 judíos marcharon durante los días siguientes cargados con escasas pertenencias, convencidos entre falacias y mentiras de que se dirigían a un lugar donde se reunirían con sus familiares y podrían empezar de nuevo, ignorantes de que en realidad formaban parte ya de la primera deportación masiva hacia los campos de concentración, un viaje sin retorno dentro de vagones de tren destinados al transporte de animales, donde hacinados como tales, muchos perecerían asfixiados por el agotamiento, la escasez de oxígeno y la falta de agua.

Ella había abarrotado su maleta con ropas de abrigo y las pequeñas cosas de valor que había conservado tras la muerte de su esposo. Caminó con firmeza tirando de la mano de su hijo de diez años, mientras un temor oculto se le iba abriendo paso lentamente. Por un momento pensó en volver y esconderse en alguna parte; por su complexión pasaría desapercibida, estaba segura; pero lo descartó tan rápido como apareció en su mente, consciente de que no llegaría muy lejos con un niño de esa edad colgado de la mano.
En el tren consiguió estancarse bajo uno de los altos y estrechos ventanucos que apenas dejaban pasar el aire hacia el interior. Subió a su hijo a los hombros para que pudiera respirar de afuera y se mantuvo allí durante las agotadoras horas que duró el viaje -nunca supo cuántas- soportando a duras penas los empellones, el traqueteo y la aglomeración. Hubo momentos en los que el peso de su hijo sobre los hombros se le hacía insoportable y pensó en la posibilidad de descolgárselo, pero enseguida comprendía que eso era condenarlo a morir asfixiado, porque a ella misma, a pesar de su altura le costaba respirar.
Llegó dolorida, agotada y con disnea. La mayoría acusaba su mismo estado con el ánimo rendido y un inexorable desgaste físico; otros gravemente enfermos y numerosos, acaso los más afortunados, nunca bajaron del tren.
Pero el vil engaño no había terminado ahí. Ya agrupados en el campo de trabajo fueron separando mujeres de hombres, altos de bajos, gruesos de delgados, sanos de enfermos e hijos de padres.
Nunca olvidaría la expresión de terror de su hijo cuando se lo llevaron con el resto de niños. Sintió que un pedazo de su alma se escapaba con él y algo le decía que jamás volvería a verlo con vida. ¡Se equivocó!
En la selección, separaron a los enfermos del resto y les enviaron directamente a las duchas:
– “Quitaos la ropa y lavaos bien, os recuperaréis enseguida” “¡No escatiméis en jabón, la limpieza es saludable y ¡no olvidéis vuestras toallas para secaros después! -decían con sorna.
A ella la agruparon con las mujeres de mayor tamaño y, aun así, destacaba notablemente de entre ellas. En los otros grupos la mayoría eran menudas y algunas hasta minúsculas.
Dos mujeronas de su volumen les hacían desnudarse para dirigirlas hacia las duchas. Unas hacia la derecha, otras hacia la izquierda y otras al barracón de fuera, tal cual estaban, en fila de a dos y deprisa.
La humillación de corretear desnudas, expuestas a la vista de todos, ateridas de frio y con las risotadas de los oficiales coreando sus gritos de vergüenza y miedo, fue otra señal más de que aquello nada tenía que ver con lo que les habían prometido
¡A las de las duchas externas jamás volvieron a verlas!
En el barracón del laboratorio el aire era casi irrespirable, olía tanto a químicos que le quemaban la nariz y le hacía escocer los ojos. A todas les habían rapado el pelo y les habían dado unos turbantes de tela tosca y grisácea para cubrirse la cabeza. La primera vez que se vio así ante el espejo se sorprendió tanto, que se le escaparon dos lagrimas silenciosas de impotencia y de pena.
Se quitó el turbante y se cubrió con el la boca y la nariz. Tomó el cubo y comenzó a limpiar como le habían ordenado. En una mesa de trabajo un hombre con bata blanca y mascarilla levantó los ojos sobre las lentes y la miró con desdén. Limpió sin prisa, pero sin detenerse, pasando el rudo trapo sobre las mesas repletas de botellas con goteros, tubos de ensayos, pulverizadores….
Con paso lento se acercó hasta la cortina que separaba la pequeña habitación del resto de la estancia. Al entrar el corazón se le frenó en seco. El cuerpo de un niño que probablemente tendría la misma edad que su propio hijo, reposaba retorcido e inerte sobre una camilla médica. Estaba tan descarnado que la piel se veía adherida a los huesos. Su carita era una máscara esquelética levemente cubierta por ralos mechones de cabello sucio. Tenía los ojos cerrados y respiraba con mucha dificultad. Sintió una pena inmensa y por un momento estuvo tentada de salir rápido de allí, sin embargo, movida por un inevitable instinto maternal, optó por soltar los enseres de limpieza e izarlo con delicadeza para colocarlo bien. Se sorprendió de lo liviano que era, aunque a la vista no podía esperar otra cosa. Con sumo cuidado acomodó su cuerpecito, cruzó sus manitas sobre el pecho y lo tapó con la sábana que tenía arrugada a sus pies hasta casi cubrirle por completo. Se quedó mirándole durante unos minutos sin poder despegar apenas sus ojos de aquel rostro consumido, después se volvió para salir, pero allí estaba el hombre del laboratorio, en silencio, entorpeciéndole el paso y mirándola inquisitivo.

El corazón comenzó a latirle a mil por hora y los nervios le hicieron volcar un frasco vacío que había sobre la mesa de apoyo. Se agachó a recogerlo convencida de que iba a morir allí mismo.
El hombre siguió mirándola sin pestañear apenas. Ella no podía verlo porque tenía la cabeza inclinada sobre el pecho, como si el miedo estuviera forzándole a esa posición en un intento de eludir su propia muerte, pero notaba su mirada terca sobre ella.
De pronto, sin decir palabra, dio un paso atrás y le hizo un gesto con la cabeza instándole a que saliera. Ella lo hizo con la respiración contenida aún y tanta tensión en su cuerpo, que en la noche cuando se fue a descansar, sintió la mialgia aparecer por todo su cuerpo.
No es que durmiera mucho por las noches, prácticamente nada, pero el agotamiento le hacía cerrar los ojos y desconectar a ratos de todo, a veces solo para sobresaltarse acuciada por terribles pesadilla. Esa noche ni siquiera pudo bajar los párpados, removida como estaba aún por el suceso de la mañana.
Poco después de amanecer, una de las mujeronas que se ocupaba de organizar las tareas le pidió que la siguiera.
“Ya está -se dijo- va a ocurrir hoy mismo” e inmediatamente pensó en su hijo, a quien no había vuelto a ver sino de lejos desde que llegaran al campo de trabajo. Fue un día que se acercó disimuladamente hasta el barracón infantil. Estaba jugando con otros niños; había perdido peso y sus ropas eran casi harapos, pero sonreía abiertamente.
Bebía los vientos por besarle y estrecharle entre sus brazos, darle confort y protección, decirle que ella estaría allí cerca de él siempre, pero haberlo hecho les habría conducido a ambos a una muerte segura ¡Al menos así estaba vivo!
Junto al barracón del laboratorio había una especie de cobertizo cerrado de medianas dimensiones. Las paredes eran de tablas embutidas entre sí, muy macilentas por los rigores del clima. Tenía las esquinas reforzadas con placas metálicas cubiertas de óxido y tejado a dos aguas.
La mujer empujó la puerta de madera rudimentaria y la hizo pasar por delante. Todo estaba cubierto de polvo, había algunos muebles desvencijados y diversas herramientas por el suelo.
– ¡Límpialo y ordénalo ¡después trae tus cosas y acomódate. ¡Continuarás con tu trabajo hasta que se te den instrucciones precisas! – dijo mirándola con sus ojos fríos.
Dio media vuelta y salió pisando fuerte. Ella la miró alejarse a través de los sucios cristales del ventanuco y vio cómo se cuadraba ante el hombre del laboratorio, juntando los talones y levantando el brazo derecho; después continuó su camino.
¡Un escalofrío le recorrió el cuerpo!
El cobertizo cambió considerablemente desde que ella lo ocupara. No es que fuera acogedor ni nada semejante, pero ahora estaba limpio y en orden. Habían llevado un camastro y un taburete y le permitieron colocarlo todo a su antojo. Sólo el hecho de poder tomar esas pequeñas decisiones la hicieron sentirse un poco mejor.
Su nueva función consistía en cuidar a los jóvenes menos saludables, aquellos que llegaban al campo enfermos, con anomalías físicas o psíquicas y cuyo destino ya quedaba por ello irremediablemente unido a las pruebas de laboratorio.

Desde el primer momento comprendió que el único fin de aquellos cuidados era mantenerles vivos durante el tiempo que duraban los “ensayos”, que apenas se alargaban más allá de dos semanas. Durante ese pequeño período se convertía en su madre, les lavaba, les alimentaba, les curaba las heridas, les acostaba y les levantaba cuando ya no se valían por sí mismos, les contaba historias y cuentos…. ¡endulzaba un poco sus desgraciadas vidas!
Aquellos días de cuidados especiales eran las previas para la terrible realidad que les esperaba en el barracón de al lado, por eso se volcaba en ellos con toda su energía y ponía en sus pequeños rostros enfermos una sonrisa de agradecimiento y una luz de esperanza.
¡Aquel era el día elegido! Pronto vendrían a por el pequeño judío minusválido y harían con él crueles experimentos y ella, esa mujer fuerte de mirada álgida, oiría esos chillidos de dolor que le desgarraban el alma y que la convertirían, una vez más por los amargos recuerdos, en una carcasa vacía.
No era el primero y no sería el último. Su propio hijo había caído en manos de aquellos verdugos desalmados que se hacían llamar médicos.
Tenía grabado para siempre en la memoria el gesto de satisfacción en el rostro de aquel bárbaro cuando le llevaron al cobertizo y su sádica sonrisa al ver la dolorosa sorpresa de ella.
¡Lo tuvo con ella tres días! Sólo tres días que corrieron amargos y veloces, tres días de cuidados intensos con los inexistentes medios de los que disponía para sanarlo; tres días con sus noches intentando de todas las maneras, arrancarle de la neumonía que se había adueñado de su cuerpecito indefenso.
¡Nada fue efectivo, todo fue en vano! Solo sus besos, sus caricias, sus abrazos, ponían una sonrisa triste a su agotado semblante.

La súplica desgarrada de ella aferrada a los pies del salvaje sanguinario el día que se lo llevaron, solo sirvió para recibir la brutal patada que le partió el pómulo y dejó su rostro deformado para siempre.
Claro como el agua e igualmente inodoro e insípido, el “sarín” era un pesticida que aquellos cruentos asesinos habían convertido en arma química de guerra.
Clasificado como “agente nervioso” debido a los efectos dañinos y fulminantes que producía en el organismo, el objetivo era destinarlo a la eliminación masiva, ya que podía convertirse en vapor y propagarse por el aire, consiguiendo así la exterminación de masas en el mínimo tiempo y con un moderado coste económico.
No se ocultaban de ella, no había razón para ello convencidos como estaban de su poder y dominio, por eso, en alguna ocasión había visto ella como lo utilizaban y sus potentes efectos; bastaba con inhalar un poco para que entre espantosos ahogos la boca comenzara a llenarse de espuma. Después de unas horas, un coma irreversible llevaba velozmente a la víctima hasta la muerte en medio de estremecedoras convulsiones.

Un día, casualmente, los oyó diciendo que mezclar con agua una partícula mínima del líquido mortífero producía un sopor ligero que, en un proceso más largo transponía al coma. El fallecimiento, tras unas horas de colapso era apenas imperceptible, pues la víctima sencillamente se dormía.
El maligno veneno lo almacenaban en frascos pequeños, bien a la vista, muy cerca de la mesa donde practicaban las aterradoras pruebas, al alcance de cualquiera que quisiera cogerlo. Pero, ¿quién se atrevería a hacer tal cosa?
¡Ella lo hizo!

Los frascos estaban agrupados aleatoriamente sobre una caja de madera y desde luego había un buen número de ellos. Con manos temblorosas sustrajo dos y los guardó cuidadosamente en el balde que utilizaba para la limpieza del laboratorio. Cuando volvió al cobertizo envolvió su aciaga carga en un calcetín y lo escondió tras la tubería de desagüe del desvencijado lavabo.
¡Fue aquel dolor indescriptible, aquella impotencia devastadora, aquella ira de después! lo que la impulsó a tomar esa decisión.
Inicialmente se arriesgó para utilizarlo consigo misma. No soportaba el recuerdo de su pequeño hijo el día que se lo arrancaron de los brazos; lo veía una y otra vez agarrado a su cuello con sus brazos debilitados por la fiebre; escuchaba sus gritos espantosos que volvían cada noche a robarle las escasas horas de sueño. Ya no tenía nada por lo que vivir y pensó que acabar con su vida era lo mejor.
Después trajeron al pequeño judío minusválido. El muchachito no tendría más de ocho o diez años, aunque eso era sólo un suponer porque todos tenían esa mirada anémica y ese aire triste en sus rostros descarnados. ¡Tuvieran la edad que tuvieran, todos acababan convertidos en cuerpos encogidos ¡terribles sacos de huesos cubiertos de piel arrugada y grisácea!
¡Amir! en hebrero “el fuerte”, ese era su nombre.
Él sería el decimotercero desde lo de su hijo y lamentaba terriblemente no poder hacerlo con todos mientras estaban con ella, porque levantaría las sospechas del sádico doctor.
Se había impuesto la amarga tarea de elegir su destino. Así, los que no morían a su lado lo hacían durante la noche, después de haber soportado los macabros ensayos, cuando aún permanecían atados sobre la mesa de pruebas y los locos descansaban de sus siniestras labores
Amir forcejeaba continuamente para buscar acomodo en la rancia silla de ruedas de madera, en una riña jadeante de brazos, venas y corazón. Cubría su cuerpo con un pantalón de una talla menor y una harapienta camisa color acero que habría conocido mejores tiempos. Sus piernas inertes descansaban sobre unas botas deslucidas y sin cordones, que bailaban sobre sus pies inmóviles.
-Tengo frio- dijo con un hilo de voz.
Ella se levantó y le echó sobre los hombros la áspera manta deshilachada en los extremos, que colgaba lánguida sobre el camastro.
Tomó el manoseado libro de historias, el único de que disponía, y continuó leyéndole en voz alta desde donde lo había dejado el día anterior:

– “…como los ángeles al caer el sol, que abandonan a los niños por un rato para volver a para arrullarles cuando cae la noche … “
– ¡Tengo sed! – interrumpió de nuevo mirándola, con la súplica impresa en sus ojos mustios.
Ella calló y le miró durante largos segundos, él le sostuvo la mirada, suplicante e inexpresiva a la vez.
Como despertando de un letargo, con los ojos húmedos y un rictus de pena en los labios soltó el libro, se levantó despacio, tomó un vaso vacío y fue hasta el lavabo a llenarlo de agua. Rebuscó tras el desagüe y con parsimonia volcó una pequeña dosis del letal líquido. Lo bebió entero y repitió la operación. Con la mirada extraviada se lo dio a beber a Amir.
– ¡Ya verás, mi niño – le dijo- pronto todos los ángeles del cuento estarán aquí con nosotros!
Le cubrió bien con la manta y tomándole la mano se acomodó sobre el camastro y cerró los ojos.
Tras la ventana, como telón de fondo, el barracón del laboratorio con las puertas cerradas, ocultándole aún al mundo sus terribles secretos.
M.L. Ventura.
El “sarín”, también conocido como GB, fue desarrollado originariamente como pesticida, pero en la Alemania de 1.938, una vez descubiertos sus efectos, empezó a utilizarse como arma química de guerra. Su rápido efecto, le convirtió en el veneno más rápido y eficaz que se conocía.
*Nota de la autora: Marisa Ventura

Es imposible que una historia tan cruda pueda inspirar alguna receta. Por esta razón, en esta ocasión no hay inspiración, solo un homenaje a esos niños, mujeres, hombres que tanto hubieran necesitado el aroma de su hogar con una delicia casera como estas ALBÓNDIGAS DE LA ABUELA
Puedes acceder a la sección de nuestra colaboradora: MARISA CON M DE MUJER y encontrarás agrupadas todas sus entradas y recetas publicadas hasta el momento.