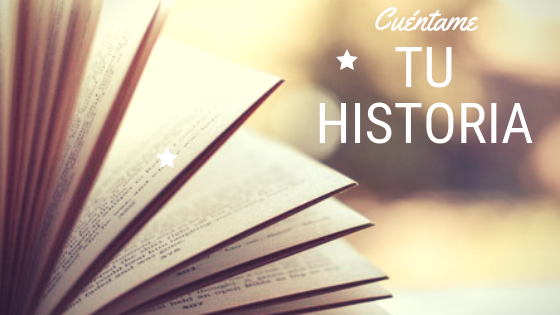DERECHO DIVINO.
Autora: Marisa Ventura.
Toledo.
Ese 22 de diciembre la nieve había cubierto toda la región con una capa de casi cincuenta centímetros de espesor. A primera hora de la mañana, los pequeños camiones con la marca del ayuntamiento de la ciudad grabada en los laterales, pasaban una y otra vez repletos de sal y la volcaban sobre el asfalto para ayudar a dejar la calle transitable. Los propietarios de los pequeños comercios y locales que llenaban las aceras de la avenida principal, se afanaban en empujarla con las palas hacia el asfalto, bien cubiertos con gruesas pellizas forradas y botas de agua, a la espera de que el suelo radiante hiciera su efecto.

La gruesa capa de hielo que se acumulaba tras las copiosas tormentas, tan habituales durante esa época del año iría deshaciéndose a medida que recibiera el calor de la calefacción instalada bajo la superficie.
Este tipo de suelo se había colocado un par de años atrás excepcionalmente en la avenida principal, con el objetivo de fomentar el consumismo, algo que a los propietarios de los locales les costaba un recibo extra, pero que ciertamente funcionaba.
La ciudad andaba bullendo desde primeros de mes estimulada por la llegada de las fiestas navideñas. Esa misma mañana se celebraría el tradicional sorteo y muchos ya deambulaban de un lado a otro con los pensamientos perdidos entre los sueños por cumplir y los quehaceres cotidianos; otros, los más escépticos, caminaban con sus caras somnolientas queriendo parecer indiferentes ante la agitación que ello estaba causando, aunque en realidad, en algún solapado rincón, suspiraban con la misma y esperanzadora ilusión.

Pero no solo las gentes de la ciudad llenaban las calles esa mañana. Desde hacía varios días un ingente número de periodistas llegados de todas partes, inundaban la avenida cargados con mochilas, cámaras y micrófonos. Tal era el número de ellos, que no solo habían copado los cuatro hoteles de la pequeña ciudad y el hermoso castillo reconvertido en parador, sino que las pequeñas pensiones que esporádicamente ofrecían servicio de cama y comida al viajero más ahorrativo, ahora estaban a rebosar a pesar de haber incrementado sus precios de forma desenfrenada.
Todo se había alterado desde que se supo lo del trascendental acontecimiento. En realidad todo estaba tan patas arriba con el suceso, que la esperada lotería casi había pasado a segundo término.

El tren llegó a la estación con treinta minutos de retraso. Una avalancha de nieve había cubierto parte de las vías y las máquinas habían tenido que trabajar a contra reloj para que el convoy pudiera continuar su trayecto, pero aun así resultó imposible evitar la demora.
Un silencio anómalo envolvió la estación cuando el ferrocarril entró despacio, con ruido de frenos y acero sobre las vías y embutiéndose en el corto tramo de railes delimitados del gran edificio.
El murmullo de la multitud se desvaneció de pronto entre los últimos jadeos de la máquina y las respiraciones se hicieron contenidas hasta que la propia mudez casi podía palparse.

El único pasajero del tren, un hombre grueso, barrigón, de poblada barba blanca y estatura media, bajó despacio y cargado con una enorme mochila de color rojo. Llevaba unas pequeñas gafas de montura redonda dorada sobre su nariz, tan pequeña que apenas parecía un botón sobre su boca bigotuda; gruesas cejas canosas coronaban sus ojos pequeños brillantes y completaban su rostro, casi oculto por el exuberante vello, sus carnosos mofletes y su larga melena; pero lo más llamativo de su persona resultaron ser su sombrero de fieltro y su traje de sastre de gruesa tela, ambos encarnados y rematados con adornos níveos en los extremos. El atuendo no solo era escandalosamente llamativo, sino que en nada le favorecía a su figura oronda.
Parado sobre el andén, paseó la mirada lentamente por todo el recinto, al parecer poco sorprendido de la expectación que su llegada había causado. Después avanzó unos pasos mientras el gentío se movía al unísono abriendo paso e invitándole a continuar.

El hombre avanzó muy despacio mirando a los curiosos hasta llegar ante el joven becario que visiblemente nervioso sostenía un cartel con su nombre: ¡Santa Claus!
Con una leve inclinación de cabeza a modo de saludo y sin mediar palabra, ambos comenzaron a caminar entre los “click, klops, chalkak” de las cámaras. La masa les seguía y el sonido de los obturadores llenaba el silencio de la estación.

En el exterior, un taxi les alejó de allí mientras centenares de bocas hablaban a los micrófonos y se dirigían a los objetivos de las cámaras televisivas.
Los noticiarios de media mañana abrían los informativos con el mismo titular:

“Santa Claus demandado ante la corte de arbitraje por los Magos de Oriente, por usurpación de cargo sin legitimación divina”.
María Luisa Ventura.

La receta dulce que acompaña a este cuento de navidad: TRONCO DE NAVIDAD

Todas las entradas de Marisa Ventura publicadas hasta el momento, las encuentras en su sección Marisa con M de Mujer